La ducha de mi gimnasio, Caroline, Berger y Luckmann
¿Qué tienen en común todos ellos?
Recientemente me he apuntado al gimnasio. Puede no ser un dato excesivamente significativo para ti, pero siempre he sido una nómada deportiva (salvo con el yoga) y no he sentido esa conexión con ninguna otra actividad… hasta ahora. Me he apuntado y voy, que es la mejor parte, pues me siento bien cuando practico fitness ya que veo como con mi esfuerzo, voy consiguiendo levantar más peso cada vez, así como noto lo cambios en mi cuerpo.
La cosa es que el otro día, tras una sesión de entrenamiento, me he metido en la ducha y al salir, había otra mujer allí que acababa de ducharse también y me dijo: “cómo se nota que estas instalaciones las ha diseñado un hombre”.
- Curiosa afirmación – pensé - ¿por qué lo dices? – respondí.
- Fácil – respondió – no tienes enganches para colgar la toalla, ni estantes para poner los geles, la mascarilla, el champú ni la esponja. Ellos usan una toalla y un gel para todo, pero nosotras no.
Ambas comenzamos a reírnos. Este hecho, aparentemente aislado y carente de repercusión lejos de la meramente anecdótica, me hizo reflexionar, ¿por qué hombres y mujeres, antes los mismos hechos, vemos cosas diferentes? Decidí investigar un poco y ver si realmente un hombre no piensa en esos detalles como puede hacerlo una mujer y me di de bruces con Caroline Criado-Pérez. ¿Quién es? Te cuento.
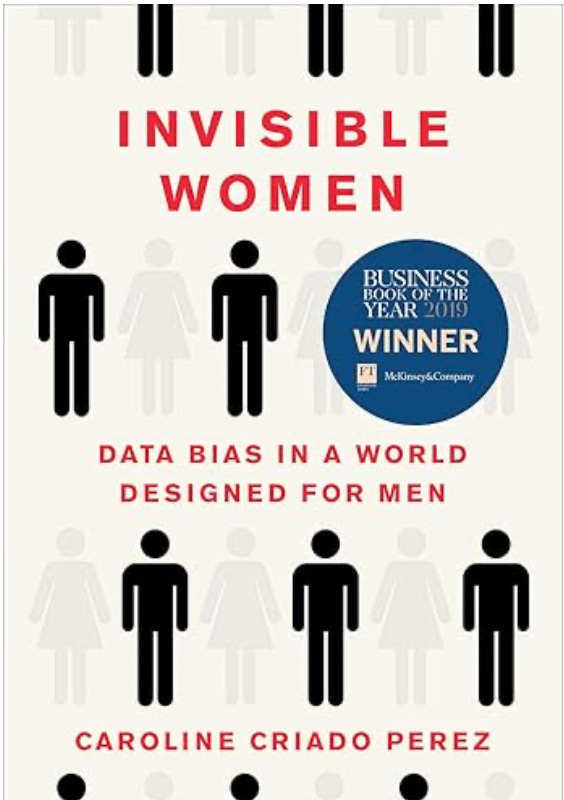
Caroline es una escritora, activista y periodista británica que se hizo muy conocida con si libro Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men (Mujeres invisibles: Cómo el mundo ignora a la mitad de la población). En el mismo, expone cómo en la mayoría de los aspectos de diseño, medicina, planificación urbana, tecnología etc… el cuerpo masculino es el que se toma como estándar universal.
Esto puedo entenderlo a la hora de establecer un alto de una puerta por ejemplo, ya que, si la medida estándar femenina es 1,60 centímetros, el alto de la puerta de 1,80 centímetros sería el ideal si vives en el libro de El Señor de los Anillos, pero… afortunadamente no es el caso. Ahora bien, lo que en apariencia es un "detalle sin importancia" —la falta de estantes o ganchos en la ducha— puede considerarse según Caroline, un ejemplo clásico de diseño sesgado: el espacio se ha configurado como si todas las personas que lo usaran tuvieran los mismos hábitos, necesidades y productos que un hombre.
Para Caroline, este tipo de decisiones significa que basan sus soluciones en datos que ignoran a una mitad de la población, la femenina, y por ello aparecen fallos de diseño que, aunque inicialmente puedan quedar en meras anécdotas, reflejan una desigualdad estructural. En su libro, habla de otros numerosos ejemplos en los que no se tuvo en cuenta a las mujeres, como medicamentos no testados en nuestros cuerpos o móviles que no nos caben en las manos.
Cómo me veo venir tu pensar ahora que me lees, y estoy exponiendo un mensaje lanzado en un libro escrito por las manos de una mujer, he decidido aportar más luz sobre este caso y es que, en mis investigaciones, me topé también con Peter L. Berger y Thomas Luckmann.
Como ves, son dos hombres ¿eh? Para que no consideres que este artículo pudiera estar sesgado, disponemos de paridad. Berger y Luckmann fueron dos sociólogos que allá por 1966 publicaron un libro llamado The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge (en español: La construcción social de la realidad).
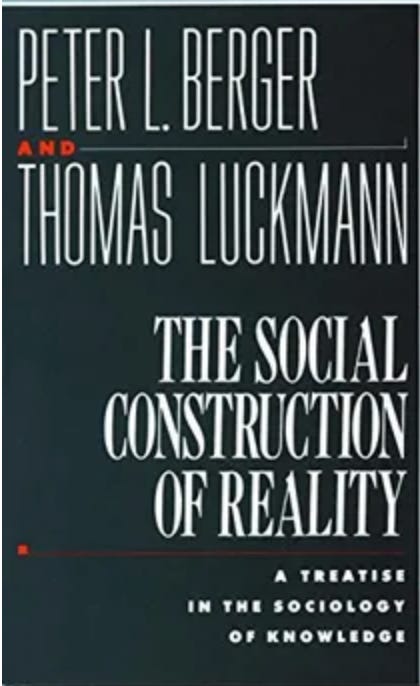
Tuvo mucho peso en la sociología moderna pues analizaba el conocimiento cotidiano, los roles sociales y cómo se creaban las normas sociales sobre lo que nosotros consideramos “dado por hecho”, “real” o lo “normal”. La idea central de su teoría era simple, referían que la realidad no es algo objetivo y universal, sino que se construye socialmente por medio de ciertas prácticas repetidas en el tiempo, la legitimación de esas prácticas por la cultura dominante, la transmisión de esas normas por el lenguaje, el diseño o la arquitectura, así como por la educación.
Su teoría encaja perfectamente en las paredes de mi gimnasio pues, la ducha no es neutra, sino que es una construcción social que refleja qué cuerpos y qué prácticas han sido históricamente visibilizadas, como el uso masculino mínimo y funcional, y por el contrario, cuales se invisibilizan, es decir, un cuidado corporal más complejo asociado típicamente a mujeres. La ausencia de ganchos y estantes no es un descuido, es el resultado de una “normalidad” aceptada culturalmente sobre cómo “debe” usarse una ducha.
Berger y Luckmann considerarían que lo que es “normal” en nuestra vida cotidiana – incluso algo tan simple como la ducha de mi gimnasio – no es natural, sino el resultado de normas sociales repetidas, institucionalizadas y aceptadas sin cuestionar. Tal vez nadie pensó en poner ese gancho o esa balda, porque la experiencia femenina no ha sido la base para diseñar ese espacio, y lo que nosotras hacemos es lo “excepcional” o innecesario, lo que requiere espacio, cuidado, tiempo y diversidad de productos.
Ahora, cada vez que salgo del gimnasio, no solo siento mi cuerpo más fuerte, sino que tengo una mirada más abierta. Porque a veces solo se necesita una ducha sin ganchos para darte cuenta de todo lo que falta y, aunque la fuerza se entrena, este tipo de anécdotas nos empujan a reflexionar y cuestionar lo que siempre se dio por hecho. Y quién sabe, quizás algún día, cuando alguien diseñe otro vestuario, piense también en nosotras, aunque sea para que la esponja no acabe siempre en el suelo.
Y tú, ¿tienes ganchos y baldas en la ducha de tu gimnasio? Te leo en comentarios!
Bibliografia
Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. Anchor Books.
Criado-Pérez, C. (2019). Invisible women: Exposing data bias in a world designed for men. Abrams Press.
Dreher, J. (2015). The social construction of power: Reflections beyond Berger/Luckmann and Bourdieu. Cultural Sociology, 10(1), 53–68. https://doi.org/10.1177/1749975515615623
Fisette, J. L. (2017). “It's gym like G‑Y‑M, not J‑I‑M”: Exploring the role of place in the gendering of physical activity. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/320819370
Knoblauch, H., & Wilke, R. (2016). The common denominator: The reception and impact of Berger and Luckmann’s The social construction of reality. Human Studies, 39(1), 51–69. https://doi.org/10.1007/s10746-016-9387-3
Macho, B. (2018). Training Räume. Körper, Geschlecht und Sport [Tesis de maestría, Universität Graz]. UniPub. https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/content/titleinfo/3211904/full.pdf
Queen’s University. (2021). Washroom inclusivity report: An environmental scan of gender inclusive washrooms on Queen’s University’s campus. https://www.queensu.ca/vpcei/sites/vpceiwww/files/uploaded_images/Washroom%20Report%20-%20Digital.pdf
Risteska, F., & Janevska, B. (2024). Gender mainstreaming in urban planning: Inclusive urban design and public spaces. Cities, 146, 104660. https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.104660



